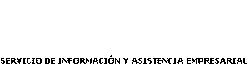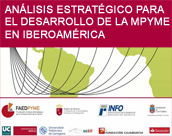I.- INTRODUCCIÓN.-
DR. GERMAN J. BIDART CAMPOS
Se
cumple en este mes un nuevo aniversario del fallecimiento de MI Gran Maestro,
el Dr. German Bidart Campos.-
Germán falleció el 4 de setiembre de 2004, cuando aún le quedaba
mucho por hacer entre nosotros: su nombre de Bidart Campos se mencionaba como
uno de los posibles y seguros candidato a ocupar el cargo de juez de la Corte Suprema de
Justicia, que quedó vacante luego de la renuncia de Adolfo Vázquez.
Germán
era el mejor constitucionalista de América Latina.- Un ser detallista,
profundo, pero sin por ello, dejar de ser práctico.-
Su
don, para el derecho, lo hizo dirigir sus estudios, su análisis hacia la forma
de encontrar mejores bases constitucionales no solo para la Argentina, su país, sino
para todos los países de América Latina, y el mundo.- Ello sin embargo, no lo
privaba de lo esencial: encontrar esos formatos, para la época.- Saber adaptar
el derecho a la época, es una de las grandes cualidades que pudimos compartir.-
Tuve
el honor de que revisara, algunos de mis trabajos, en especial en el ámbito de
lo tributario, mi especialidad, mi primer trabajo para la Revista Juridica La Ley: “Los principios
constitucionales de la tributación”, trabajo con el cual ensamblé un cambio que
habia ya gestado para el Programa de la Cátedra de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de
Mendoza, Universidad año 1992/1994, en la que era docente en ese momento,
trabajos que me acompañaban en su extensión desde el material que habia
organizado con mis investigaciones para la que fuera mi primera obra: aspectos
juridicos y económicos del MERCOSUR, que desgraciadamente, no fue bien
compartida.-
Germán
supo ver en esos trabajos un aporte esencial para nuestro derecho, lo cual le
agradezco enormemente porque me permitió trabajar con él en otros aportes como
los relativos a la creación de regiones, atento los cambios juridicos que
necesitaban gestarse para la integración que habia comenzado con la suscripción
del Tratado de Asunción (26/03/1991) como base juridica del MERCOSUR y que
quedasen plasmados en los arts. 123 y 124 de la Constitución
Nacional..-

Expresaba
en aquellos momentos que era necesario un buen aporte juridico “OBJETIVO” frente
a todo lo que muchos politicos iban a querer cambiar para sus intereses, algo
que también supimos observar en aquel momento, ya que en 1990 habia asumido
Carlos Menem como Presidente (generando un gobierno caudillista, el de la
fiesta de la pizza y el champagne y la mafia organizada y corrupta desde el
seno de las instituciones) y habian comenzado a aplicarse también las políticas
del Consenso de Washington para América Latina, surgiendo asimismo en la Argentina, la Ley de Convertibilidad, en ese
mismo año (Ley 23.928 del 27 de marzo de 1991, que entrara en vigencia el 1 de
enero de 1992) y como la realidad nos
diera razón luego, la ALTA CORRUPCIÓN
IMPERANTE HIZO AÑICOS, DESTRUYÓ LA
ECONOMÍA, LA CUAL DEBIÓ
TENER OTRO RESULTADO, PUDIENDO Y DEBIENDO INCLUSO HABERSE GENERADO UN FONDO
ANTICÍCLICO PARA ÉPOCAS DE CRISIS, HECHO ÉSTE QUE SE EVIDENCIÓ TAMBIÉN EN LOS
PAISES ALEDAÑOS, PERÚ con Fuyimori; BRASIL, con Color de Melo, etc.-
Pudo
también, leer y avalar a mi pedido, el Dictámen que fuera elevado desde la Asociación de Abogados
de Buenos Aires, a través de la
Comisión de Derecho Tributario y Financiero de la cual era
Presidente, que fuera generado, ante el ataque a los derechos de los
profesionales que se encontraban realizando defensas de las pensiones frente al
Estado, años 2001-2002.- En aquellos días, la Argentina destruída en
su economía, había sido llevada desde el Gobierno, a permitir en cada autonomía, en cada
Provincia la emisión de monedas propias, surgiendo así, los LECOPS, etc…
Ese
mismo Gobierno que había vendido a los ciudadanos que 1 peso valdría 1 en cada
una de estas monedas a efectos de que las mismas fueran receptadas en su valor
y así circularizaran, obligó luego a éstos profesionales que debieron cobrar sus
honorarios en dichas monedas y luego de obtener en ÉSTAS MONEDAS LAS PENSIONES
PARA SUS CLIENTES, EN SUS JUICIOS, Y ASÍ COBRADOS SUS HONORARIOS, a que
INGRESARAN LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES EN PESOS, LO CUAL ERA A TODAS LUCES
INCONSTITUCIONAL.-
Ese
Dictámen, que Don German pudiera leer y emocionarse como lo hacia con cada tema
que pedía llegara a sus manos, sobre todo por lo novedoso, fue elevado por la Asociación de Abogados
de Buenos Aires al Congreso y se obligó así a Hacienda, a emitir normativa
exceptuando a los profesionales del ingreso correspondiente en pesos, si habian
cobrado por su actuar profesional en bonos, en virtud de las sentencias
respectivas, y todo ello FUNDADO EN SENDOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN.-
II.- Cómo lo veían sus propios colegas?
Germán Bidart Campos fue un apóstol cívico de los derechos
humanos. Se ha ido el más preclaro de sus defensores. Su pluma, incansable y
feraz, ya estará quieta, pero el eco de sus verdades como orador de la Justicia será el himno
que al alcance del pueblo todo, instrumento a la mano de los juristas, podrá
cantarse en jornadas de lucha, única espada que consolida la paz social, como
Bidart Campos la utilizó toda su vida.
Proclamador incansable de la supremacía de la Constitución,
denunció sin descanso sus múltiples violaciones por gobiernos que sólo supieron
trasegar sus intereses y no el respeto irrestricto del Estado de Derecho. La
fuerza normativa de la
Constitución fue su lema, su plena operatividad, su bandera.
Pasó por la historia de los argentinos sin provocaciones mediáticas, desde el
recogimiento de una vida que fue ejemplo de humildad. Pero la simiente que sólo
producen los escritores clásicos ha quedado para no borrarse nunca como fuente
de consulta: para los tiempos (Humberto
Quiroga Lavié)
III.- Un reconocido legista
Bidart Campos era abogado recibido en la Universidad de Buenos
Aires (UBA), en 1949, y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la misma casa
de estudios.
Fue asesor de los Convencionales Constituyentes de 1994 en la reforma de la Carta Magna de ese año
en la ciudad de Santa Fe.
El abogado fallecido, que nunca estuvo afiliado a ninguna partido y no fue
funcionario de ningún gobierno, fue profesor de varias universidades
extranjeras y sus obras son materia de estudio en México, Perú y España, entre
otros países.
En este sentido, fue reconocido internacionalmente y nombrado doctor Honoris
Causa por la Universidad
de San Martín de Porres de Lima (Perú), en 1986; profesor Distinguido por la Universidad nacional
Autónoma de México, en 1987; profesor Honorario otorgado por la Universidad Mayor
de San Marcos de Lima, de Universidad de ICA y de Arequipa (Perú). Sabsay
destacó la prolífica obra de Bidart Campos, quien "escribió sobre todos
los temas: sociología jurídica filosofía jurídica e historia Jurídica",
entre otros.
Entre sus más de 50 libros, se encuentran el "Tratado elemental de Derecho
Constitucional Argentina", "La interpretación del Sistema de Derechos
Humanos", la "Teoría General de los Derechos Humanos" y "El
Derecho de la
Constitución y su fuerza normativa". Sabsay indicó que
en la biblioteca en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Bidart Campos
"tiene un archivo con su nombre" debido a lo "frondoso" de
su obra.
"Escribía a diario crónicas constitucionales, con comentarios agudos, y
todos los años escribía por lo menos un libro", dijo Sabsay, quien elogió
la tarea de Bidart Campos al considerar que fue un "maestro que formó
jóvenes constitucionalistas".

Bidart Campos fue decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina (UCA) entre los años 1962 y 1967, vicerector Académico de la UCA entre 1986 y 1990 y
profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Político en la UBA. En el país, fue
nombrado profesor Extraordinario Honorario con distinción de Académico Ilustre
por la
Universidad Nacional de Mar del Plata, en 1994, y profesor
Plenario otorgado por la
Universidad de Belgrano, en ese mismo año, entre otras
distinciones que recibió. En su labor de investigación, Bidart Campos era, desde
1994, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
"Ambrosio L. Gioja" de la
UBA.
Sabsay resaltó la tarea y la humildad de Bidart Campos, de quien
dijo que "diariamente escribía crónicas constitucionales" y que
"sus condiciones intelectuales estaban acompañadas de una humildad poco
común".
IV.- Algo más….una entrevista efectuada
oportunamente al Dr. Germán Bidart Campos, de la cual surge su pensamiento
profundo y comprometido con el deber ser del derecho, para su Argentina de
bien.-
LyE: ¿Puede hacerse Derecho
Constitucional sin Ciencia Política? ¿Y sin Historia? ¿Cuáles son sus ventajas
e inconvenientes?
Bidart Campos: Como poder hacerse, se puede. Lo que
ocurre es que resulta muy difícil hacer derecho constitucional “aséptico”, o
sea, sin las conexiones con la ciencia política y con la historia (política y
constitucional).
Un mínimo de remisiones a la ciencia
política y a la historia creo que no solamente es útil, sino indispensable, porque
de lo contrario, muchos temas no podrán comprenderse ni explicarse bien, o
acaso serán objeto de un tratamiento explicativo fragmentado. Por eso empecé
diciendo que era difícil hacer derecho constitucional a secas.
LyE: ¿Los Derechos Humanos deben ser
estudiados como disciplina autónoma o como subespecie del Derecho
Constitucional?
Bidart Campos: Prefiero que los derechos humanos sean
objeto de un doble estudio, o sea, de dos asignaturas. Por supuesto que en el
derecho constitucional los derechos humanos se estudian y se deben estudiar,
pero el enfoque que se les da es el propio de la constitución donde los
derechos tienen base —expresa o implícita—. Es decir, en derecho constitucional
los derechos humanos se analizan desde la positivación normativa y fáctica (o
sociológica) que logran, o no, en un derecho constitucional determinado, que es
del estado al que ese derecho constitucional pertenece. En cambio, una
asignatura de derechos humanos autónoma —si así cabe llamarla— tiene su propio
contenido, en el que —por ejemplo— se estudian los fundamentos de los derechos
desde un punto de vista iusfilosófico, desde su desarrollo histórico, más los
condicionamientos sociopolíticos, económicos, culturales, etc. que favorecen o perjudican
su vigencia.
Y se añade un enfoque jurídico —por
supuesto— de derecho constitucional general, y hasta podría ser de derecho
comparado, más el propio del derecho internacional de los derechos humanos.
La dualidad que yo prefiero es la que
con el nuevo plan de estudios se viene aplicando en nuestra Facultad.
LyE: ¿Cree Ud. que la imposibilidad
fáctica de dar cumplimiento a una amplia cantidad de derechos y declaraciones
establecidos en la
Constitución Nacional, en particular las largas listas de derechos
consagrados por intermedio de los incisos 17, 19, 22 del art. 75 de la Constitución Nacional,
afecta o puede afectar la legitimidad de la propia Constitución?
Bidart Campos: Yo contestaría esta pregunta diciendo
que el texto escrito, o la “letra” de la Constitución
reformada en 1994, no pierde legitimidad, si es que coincidimos en reconocer
—como personalmente yo lo hago— que el acrecimiento que nuestro sistema de
derechos ha logrado a partir de entonces, es bueno, es justo, está de acuerdo
con la progresividad y maximización del plexo axiológico. Lo que ocurre es que
si todo eso se queda bloqueado e inerte en la letra de las normas
constitucionales, lo que se deslegitima es el sistema democrático en su
vigencia real, en su funcionamiento sociopolítico.
Y, por supuesto, la constitución que
permanece escrita sin cumplirse —acaso hasta siendo violada por omisión— pierde
credibilidad y respeto en las valoraciones sociales, lo cual es muy malo para
la democracia y para el régimen político en general.
LyE: ¿Cuáles son los ejemplos más
recientes y relevantes de los supuestos que habilitarían, a su entender, la
declaración de la inconstitucionalidad por omisión?
Bidart Campos: Propongo un solo ejemplo: el que impide
al poder ejecutivo —según mi interpretación— dictar decretos de necesidad y
urgencia por no existir la Comisión Bicameral Permanente que debe darles
seguimiento y control hasta su ingreso a las cámaras del congreso. Quizá se
pueda añadir, según la interpretación que se adopte por cada uno, que también
hay omisión inconstitucional en no haberse dictado la ley que reglamente qué le
ocurre al decreto de necesidad y urgencia una vez que, en su etapa final,
ingresa al congreso. Yo no estoy muy seguro de que esta última omisión revista
la entidad inconstitucional que para mí tiene la inexistencia de la Comisión Bicameral,
porque si ésta existiera —como también existe el Jefe de Gabinete de Ministros—
el tratamiento del decreto en el congreso sería capaz de funcionar aun sin ley
reglamentaria, aplicándose una serie de pautas y principios constitucionales
(por ej., el que prohíbe la sanción ficta o tácita, que tanto con ley como sin
ley impide tener por aprobado un decreto de necesidad y urgencia por el mero
silencio del congreso, que ni lo aprueba ni lo rechaza).

LyE: ¿A qué motivo atribuye Ud. la no
reglamentación del instituto de Juicio por Jurados contemplado en los artículos
24 y 118 de la
Constitución Nacional?
Bidart Campos: Esta pregunta sugiere muchas cosas.
Para empezar, me limito a lo que ella estrictamente plantea. Creo que el juicio
por jurados no ha sido reglamentado porque por mucho tiempo una opinión
predominante ha considerado que no responde a nuestra tradición judicial y que
es un trasplante de una institución ajena a nuestro medio. Más allá de esto, la
no reglamentación durante un siglo y medio no configura, para mí, una omisión
inconstitucional porque la fórmula que emplea el viejo art. 102, hoy art. 118,
le depara al congreso el tiempo que éste crea conveniente tomarse, ya que el
texto alude a que los juicios criminales se terminarán por jurados luego que en
la república se establezca esta institución. Acá hay una prórroga para dictar
la ley y para que funcione el jurado, que queda librada a juicio del propio
congreso, de modo que si hasta ahora no ha dictado esa ley, me parece que no
puede pretenderse que el jurado tenga que funcionar ya. La fórmula del art. 118
se diferencia mucho de las otras normas que en forma imperativa emplean otras
expresiones gramaticales: por ejemplo “la ley establecerá”, “la ley asegurará”,
etc. Acá no se concede un margen temporal al congreso para dictar esa ley, de
modo que si transcurrido un lapso razonablemente prudencial el congreso no
legisla, su omisión es inconstitucional.
LyE: ¿Qué opinión le merece a Ud. la
eliminación del colegio electoral? ¿Cuáles son sus implicancias en el sistema
federal?
Bidart Campos: Siempre pensé que nuestro colegio
electoral funcionaba normalmente de modo equivalente a una elección directa, y
por eso siempre creí también que había que suprimirlo. Vigente la reforma de
1994 me hice cargo de que la elección directa no da cabida a mucho protagonismo
electoral de una gran cantidad de provincias, por lo que la elección
presidencial se decide fundamentalmente con el electorado de la Ciudad de Buenos Aires y de
las provincias de mayor población.
La crítica que hoy se hace a tal
resultado se funda en la idea de que el federalismo se desdibuja. Aun cuando
así sea, seguimos creyendo que la elección directa ha sincerado las cosas.
LyE: ¿Es parte integrante del Poder
Judicial el Consejo de la
Magistratura? ¿La instauración del Consejo de la Magistratura afecta a
la supremacía de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación como máxima
autoridad administrativa y disciplinaria dentro del Poder Judicial?
Bidart Campos: Hay doctrina que al Consejo de la Magistratura lo
considera una parte integrante del poder judicial federal, y otra que lo niega.
Seguramente, para tomar partido no hay que quedarse únicamente en la letra de
las normas, porque éstas no siempre resuelven por sí solas un problema dudoso.
Es cierto que el texto reformado en 1994 coloca al Consejo y al Jurado de
Enjuiciamiento en el fragmento normativo dedicado al poder judicial federal,
pero esto no basta. Se alega en contra —por ejemplo— que sigue incólume el art.
108, según el cual “El poder judicial de la nación será ejercido por una Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el congreso
estableciere en el territorio de la nación”. Esta norma no se reformó para
incluir al Consejo y al Jurado. ¿Qué opinión sostengo yo?
En cuanto al art. 108, digo que su
texto quiere significar que la función de administrar justicia está a cargo
exclusivo de la Corte
y los demás tribunales. Eso era así antes de 1994 y sigue siendo así después,
porque ni el Consejo ni el Jurado cumplen función judiciaria.
Las competencias que les asignan los
arts. 114 y 115 no son las correspondientes a los tribunales del Poder
Judicial. Con esto, despejo la objeción.
En lo demás, creo que el Consejo y el
Jurado integran “orgánicamente” el Poder Judicial con las atribuciones que la
reforma les otorga.
Que guste o no guste, queda librado a
la crítica, pero que las tienen no puede negarse si es que acaso no gustan. Lo
que dejo en claro es que la
Corte sigue reteniendo la jefatura, a la cabeza del Poder
Judicial Federal. Como se advierte, el tema es complicado y da margen a
confusiones. Espero que ni el Consejo ni el Jurado interfieran en cuanto sigue
siendo competencia constitucional de la Corte.
LyE: A la luz de los antecedentes
jurisprudenciales de los casos “Graffigna Latino, Carlos”, “Nellar, Juan
Carlos”, etc. ¿Qué postura cree Ud. que tomar la Corte Suprema a
razón de la recurribilidad por ante ella de un fallo pronunciado por el Jurado
de Enjuiciamiento? ¿Qué postura entiende Ud. que le correspondería adoptar a la Corte Suprema ante
el mismo supuesto?
Bidart Campos: La irrecurribilidad que la reforma
constitucional asigna a la decisión destitutoria del Jurado de Enjuiciamiento
debe, para mí, entenderse de la siguiente manera. Aplico el criterio de la Corte en su fallo del caso
“Nicosia” que, aunque anterior a la reforma de 1994, creo que ha dejado sentada
la interpretación correcta. Lo que de irrecurrible —en el sentido de que no
puede ser sometido a revisión de la
Corte mediante recurso extraordinario— ha de revestir la
decisión del Jurado versa únicamente sobre el encuadre que éste hace de una o
más conductas respecto de la causal de remoción aplicada al juez que destituye,
según las pruebas acumuladas. Todo lo demás: revisar si el órgano ha actuado
con competencia; si formalmente la tramitación de la causa se ha ajustado a la Constitución; si se
ha respetado el debido proceso; si los derechos y garantías del acusado han
sido o no violados, debe quedar sujeto a posible control judicial de la Corte en instancia
extraordinaria. En suma, lo que no puede pretenderse es que la Corte diga: según la prueba,
está mal calificada la causal destitutoria, por lo que el Jurado no debió
destituir; en consecuencia, yo dejo sin efecto su decisión. Si la Corte actuara así, estaría
entrando en el ámbito de una cuestión que según mi punto de vista queda librada
exclusivamente a decisión final y definitiva del órgano al que la Constitución le
confiere la facultad de juzgar y, eventualmente, de remover al juez incurso en
una causal constitucional dentro de la cual encuadró su conducta.
Realmente, no me arriesgo a opinar cuál
será la jurisprudencia futura de la
Corte en esta materia, cuando acaso un juez destituido
recurra ante ella alegando que ha sido mal removido por el Jurado. Me gustaría
que aplicara la del ya citado caso “Nicosia”.
LyE: ¿Existe una verdadera zona de
reserva de la
Administración en la Constitución?
Bidart Campos: Contesto afirmativamente: cada órgano
de poder tiene su propia zona de reserva. Por ende, la administración tiene la
suya. El ejemplo para mí más convincente es el siguiente, en el que siempre he
seguido la doctrina de Miguel S. Marienhoff sobre el punto: la creación de
entidades autárquicas en el área de la administración que depende del Poder
Ejecutivo le pertenece exclusivamente a éste, porque implica desmembrar un
sector propio de su zona de reserva.
Hacerlo por ley del congreso es
inconstitucional porque implica que un órgano ajeno invade la mencionada zona
de reserva. El congreso solamente puede crear entidades autárquicas en relación
con materias que, explícita o implícitamente, encuadran en alguna de las competencias
que la Constitución
le atribuye.
LyE: ¿Es apropiado referirse a los
Municipios como entes autárquicos con posterioridad a la reforma constitucional
de 1994?
Bidart Campos: Lo considero totalmente incorrecto y
equivocado, porque desde la reforma de 1994 ya no cabe duda alguna acerca de
que los municipios son autónomos, cualquiera sea la categoría que la
constitución de cada provincia pueda asignarles a los de su jurisdicción
territorial.
LyE: ¿Cuál es el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires a posteriori
de la reforma constitucional de 1994?
Bidart Campos: Lo fundamental para definir el status
jurídico de la Ciudad
de Buenos Aires es decir que se trata de una ciudad autónoma. No es una
provincia, pero es más que un municipio. No juzgo erradas algunas de las
explicaciones que circularon a partir de la reforma de 1994: una ciudad-estado,
un municipio federado, un sujeto de la relación federal, etc.
Desde la reforma, y mientras la ciudad
siga siendo Capital Federal, digo que su territorio ya no está federalizado
(prueba de lo cual es que la
Constitución prevé la intervención federal a la ciudad);
solamente queda funcionalmente sometido de modo parcial a jurisdicción federal
para la tutela de los intereses federales, en razón de que el gobierno federal
reside en la Ciudad
de Buenos Aires como Capital Federal.
LyE: En el caso “Monges” la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
afirmó que no existe posibilidad de colisión entre los tratados de derechos
humanos y el texto constitucional ya que se trata de un juicio del
Constituyente cuya imprevisión no es dable presumir, escapando los mismos por
ende al control constitucional. ¿Podrían quedar sujetos, ante este precedente,
los tratados sobre derechos humanos que sean jerarquizados constitucionalmente
en el futuro al control de constitucionalidad”?.
Bidart Campos: Desde mi punto de vista, aunque los
tratados de derechos humanos a los que el congreso puede conferir jerarquía
constitucional conforme al art. 75, inc. 22, no han pasado por el “juicio de
compatibilidad” al que aludía la Corte Suprema en el caso que cita la pregunta, yo
entiendo que al situarse en el vértice de nuestro ordenamiento con el mismo
nivel de la Constitución,
no pueden ser eventualmente declarados inconstitucionales. Normas que se hallan
en pie de igualdad en cuanto a su jerarquía impiden comprender que se las
declare contradictorias entre sí. Por ende, nuestro control judicial de
constitucionalidad no puede funcionar respecto de tratados de derechos humanos
a los que el congreso erige como de jerarquía constitucional.
LyE: ¿Qué opinión le merece el caso
“Pinochet”? ¿Debe ceder el principio de territorialidad y/o el de temporalidad
de la ley ante delitos de lesa humanidad?
Bidart Campos: Esta pregunta requeriría un muy extenso
comentario. Lo voy a limitar a un solo punto, consistente en afirmar con toda
seguridad personal que nuestra constitución histórica, en el que fue su art.
102 y ahora art. 118, admitió desde mitad del siglo XIX la extraterritorialidad
en el juzgamiento de delitos contra el derecho de gentes.
Me es muy fácil interpretar, con la
lectura de esa norma, que nuestros tribunales quedaron habilitados para conocer
de procesos penales por delitos contra el derecho de gentes cometidos fuera de
nuestro territorio y, viceversa, para admitir que tribunales de estados
extranjeros puedan juzgar delitos de esa misma naturaleza cometidos en nuestro
país. Por ende, Argentina nunca debió defender oficialmente el principio rígido
de territorialidad al modo como lo reivindicó Chile, porque hacer eso significó
ignorar que nuestra Constitución de hace un siglo y medio atrás ya dejó sentado
desde entonces el caso de excepción al principio de territorialidad.
Precisamente, el mismo que quedó tipificado con el de Pinochet.
LyE: ¿Es compatible la implementación
del arancelamiento universitario con el mandato constitucional de garantizar
“los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”
plasmado en el inc. 19 del art. 75?
Bidart Campos: El arancelamiento en los estudios de
grado es inconstitucional porque viola el art. 75, inc. 19 que define e impone
la gratuidad y equidad de la educación pública estatal. La gratuidad jamás
puede descartarse so pretexto de que hay que compaginarla con la equidad, como
si entonces pudiera hacerse viable el arancel para quienes se hallan en
situación económica de poder afrontar su pago.
El argumento es falso: la educación
pública estatal siempre debe ser gratuita —guste o no guste— porque lo manda la
constitución. La equidad es, para mí, un “plus”, que exige añadir a la
gratuidad algo más en el caso de un estudiante que precisa agregar otro tipo de
ayuda; por ejemplo, recursos mediante un subsidio para comprar libros.
LyE: ¿Qué opinión le merece el nivel
académico tanto de los docentes como de los estudiantes de la Universidad de Buenos
Aires?
Bidart Campos: Conozco solamente nuestra Facultad de
Derecho. Aun así, hace ya varios años que no tengo cursos a mi cargo, no
obstante mantener contactos con estudiantes a través del Centro, desde el
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales donde estoy desde 1994.
Creo que en cualquier centro
universitario hay mixturas: estudiantes buenos, muy buenos, brillantes,
haraganes, desinteresados y docentes de excelencia, o de buen nivel, o bastante
buenos y desgraciadamente algunos otros malos o irresponsables. Las
generalizaciones son difíciles. De todos modos, en una estimación-promedio,
creo que el nivel predominante de nuestra Facultad en sentido académico es
bueno.
V.- Tuvo la visión y contó con
mi humilde, buen y necesario parecer para ello, de crear la Cátedra de Constitucional
Latinoamericano en la universidad de Buenos Aires, con la cual se ralizaron
importantisimos aportes al derecho para la solución de los problemas de la
región, y por lo cual fuimos invitados a dictar el Master Económico y de la Integración en la Universidad Católica
de Perú, que trajo muchas satisfacciones y que queríamos traer aquí a Salamanca.-
Por último Maestro, agradecer el honor que me hizo de aceptar
prologar mi obra “Impuestos y Pymes” que como sabia, a pesar de su Prologo entregado
a mí en los primeros meses de 2002 y la enfermedad de mi padre, por lo cual
pedimos la obra saliera con anticipación y así poder cumplir los objetivos de
completar estudios y desarrollar mi actividad profesional en nuestra Querida
España, que podia ser posible y para todo lo cual me acompañara, debimos ver
publicada la misma recién en abril de 2004.- Lo cual nos causara pesar.- No
pudimos en ese momento por su agenda presentar la obra, la cual seria
presentada a finales de setiembre como asi fue, pero sin su presencia, lo cual
fue para mi de mayor pesar aún.- Sus palabras, sus consejos, siempre me acompañaron
y asi lo harán.-
En
este homenaje, quisiera transcribir sus palabras, ese Prólogo, escrito por
usted para ese libro, las que suenan aún en mis oidos y me acompañan.-
Maestro
Dios lo guarda, estoy segura de ello y gracias por sus dones puestos en ejercicio
para tanta gente y para el derecho que “debe ser”, para un mundo mejor ¡!.-
…”I.-
La Dra. Susana
Ferro nos ha hecho el honor de ofrecernos prologar su libro.- Con mucho gusto
asumimos la tarea, no sin adelantar que la mejor presentación de esta obra es
su propio contenido…
Quienes
recorran sus páginas podrán corroborar fácilmente ésta afirmación.-
En
primer lugar, hemos de decir que dicho contenido, supera con creces lo que
sugiere su título, aún cuando se le sume el triple subtitulo.- En verdad, tanto
por el marco constitucional cuanto por muchas de las reflexiones en torno de lo
local, lo regional y lo internacional, el tema estricto de Impuestos y Pymes se
conecta interdisciplinariamente con enfoques sociológicos, juridicos,
económicos, etc.-
En
segundo lugar, hay que rescatar lo cierto de las aseveraciones de la autora, en
el sentido de que la prueba de la veracidad y utilidad de los modelos y de las
teorías, es la realidad: más ésta otra; hay que conectar la teoría a la
realidad concreta.-
¡Cuánta
raazón le asiste! Nuestra sociedad está aburrida de discursos, propuestas,
programas, doctrinas, etc. cuando la realidad, de nuestra connivencia
societaria, de nuestro sistema politico, del funcionamiento de las
instituciones non os provee beneficios, ni bienestar, sino una sumatoria de
crisis y emergencias que solamente nos reclaman sacrificios y restricciones a
un costo demasiado elevado.-

II.-
En el buceo que hemos hecho en el libro de Susana Ferro, encontramos un
ingrediente que nos resulta trascendente.- Creemos que hay una fuerte
valoración de la solidaridad.- Mejor, diríamos de la solidaridad social, porqué
tal afirmación de nuestra parte? Porque todo el discurso argumental dedicado a
la conexión de lo local y lo regional, de municipios, provincias y regiones,
todo ello en el marco de la globalización universalizada, deja la sensación de
que lo centrípeto, lo solitario, el autismo, las retracciones, anulan esfuerzos
y pierden de vista la actualizada realidad de que sin aunar esos esfuerzos y
compartirlos, se desperdician las capacidades individuales.-
No
en vano desde el comienzo la autora alude a la cultura aislacionista de las
Pymes y a la necesidad de que ingresen a un espacio solidario de la
competitividad.-
Nos
queda la segura impresión de que como mínimo dos cosas hacen falta: una, que
los marcos legales. politicos e institucionales den encuadre a políticas
económicas sanas; otra, que desde la clase politica tienen que crearse los
condicionamientos propicios.- Acá vuelve a hacerse presente, que en definitiva,
siempre son los hombres, quienes como protagonistas, resultan ser los
responsables de lo que se hace mal y de lo que se hace bien.-
Los
problemas sociales, son importantes, la economía, es importante, pero los
hombres son los actores de quienes dependen las politicas y la economía y si
los hombres no son operadores eficientes que sepan tomar en cuenta las
realidades, todo lo demás se esteriliza.-
No
en vano hay acá un mensaje de elevado voltaje para la acción humana.-
Decíamos
párrafos atrás que el tema del libro guarda interdisciplinariedad.- Una, con el
Derecho Constitucional y la valoramos mucho cuando Ferro asevera que la
política social debe ser revalorizada como política de desarrollo.- Ciertamente
nuestra constitución impele al desarrollo, al desarrollo económico y social, al
desarrollo humano.-
El
texto surgido de la reforma de 1994 lo enuncia muchas veces.- Y como norte, el desarrollo constitucional
coincide con la autora: el crecimiento es imprescindible, pero no es suficiente,
si no se integra lo económico y lo social.-
Finalmente
en el amplio temario que desarrolla Susana Ferro Ilardo se rescata la
trascendente tarea de los jueces.- Quienes tienen a su cargo “afianzar la
justicia” conforme al mandamiento del Preámbulo de la Constitución,
despliegan una función del poder que es la más valiosa de todas.- Y en ese
quehacer un núcleo fundamental se sitúa en el control de la
constitucionalidad.-
La
defensa de la
Constitución es defensa de un sistema axiológico de principios,
valores y derechos que son patrimonio del Estado social y democrático de
derecho.-
Con
tal inspiración, Susana Ferro Ilardo ha empeñado un muy denso y proficuo
trabajo para brindarnos el libro que nos complace prologar.- Damos por cierto
que será útil y exitoso.- German J.
Bidart Campos
DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO